CUADERNO DE TALAMANCA

Dibujo: Cuaderno de Talamanca, Gabriel Torres Chalk
Cómo una isla puede sacarte los colores sin dejar de ser hermosa. A Ibiza siempre la han descrito los demás. Turismo, hippies, DJs, hordas nórdicas con chancla y calcetín, neoliberales descalcificados, espiritualidad exprés, yoga cosmético, porro descafeinado… Pero en 1966 se coló en Talamanca un tipo que no venía a disfrutar de la isla, sino a mirarla con mala leche lúcida: Cioran.
No buscaba playas; buscaba un lugar donde seguir desollando ilusiones sin morirse del asco. Lo encontró. Y de paso dejó un diagnóstico incómodo que sigue oliendo a presente. En uno de sus apuntes, Cioran observa que los ibicencos, con la llegada del turismo, “se han hecho hoscos y suspicaces y comen mejor”. La frase es un bisturí: cuatro palabras para el carácter, tres para el estómago. Menos confianza, más proteína. El pacto faustiano de cualquier territorio turístico resumido sin maquillaje. Y remata con otro mazazo: los estragos de la civilización en la isla eran ya tan evidentes que da vergüenza señalarlos. Que Cioran sienta vergüenza de subrayar el desastre da una idea de la magnitud del circo. Mientras tanto, la máquina sigue vendiendo la postal porque sa pela es sa pela.
La genialidad de Cioran es que no idealiza a nadie. No hay buen salvaje ibicenco ni turista demoníaco, a decir de Saussure. Hay un sistema económico disfrazado de modelo turístico haciendo su trabajo: corromperlo todo amablemente. Traducción sin vaselina: el dinero mejora la mesa, pero empeora la confianza. La prosperidad trae sus vitaminas… y su alergia/alegría social. Aquí es donde Ibiza deja de ser la isla y se convierte en una negociación permanente: autenticidad vs. supervivencia; hospitalidad vs. hartazgo; belleza vs. explotación. Y Cioran remata con una línea que parece escrita para 2025: “los estragos de la civilización son tan evidentes que da vergüenza señalarlos.”
Vivir alejado del Mediterráneo es un error: no está hablando de inmobiliaria, sino de higiene mental. El Mediterráneo —con sus costas hiperexplotadas, sí, pero también con su luz brutal y su memoria estratificada— funciona como una especie de espejo sin piedad. A su orilla es más difícil creerse la épica industrial, el crecimiento infinito o la espiritualidad en cápsulas.
Ibiza es la versión concentrada de ese efecto. Una isla que te dice: mira, la vida es breve, el paisaje es hermoso y el negocio es obsceno. Arréglate con eso.
Cioran, que llevaba años desguazando discursos, encuentra en Talamanca un laboratorio perfecto: una pequeña sociedad sometida a una aceleración brutal, donde el dinero entra a chorros mientras la identidad intenta no caerse por la borda. Tal vez la Ibiza de hoy no es tan distinta; sólo ha cambiado la escala, el precio de la copa, el precio del bullit de peix en la Cala.
Cioran no pretende moralizar. Se limita a dejar constancia de que la civilización, cuando aterriza sobre una isla, no es una alfombra roja: es una excavadora envuelta en papel de regalo. Lo perturbador es que lo vio en 1966. Antes de las macrodiscotecas, de los jets privados en fila, de los beach clubs de diseño con botella de cava a precio de salario mínimo, de hoteles a pocos metros de la orilla cuyos residuos o van al mar o mejor se envían a Mallorca, de los gurús holandeses de pilates en hoteles de cien estaciones. Si entonces ya le daba vergüenza señalar los estragos, imaginemos hoy.
La Senda de los Elefantes no tiene nada que ver con influencers o futbolistas colgando fotos de atardeceres y fiestas de espuma. Tiene que ver con gente que viene a la isla a perder algo: una certeza, una corteza, un miedo, una máscara, una identidad, un matrimonio, una cordura. Y, a veces, a escribir en medio del derrumbe.
Cioran, con su Cuaderno de Talamanca, encarna al elefante raro que en vez de drogarse de optimismo decide empaparse de lucidez. Ve a los ibicencos cambiar, ve la isla volverse escaparate, ve cómo la civilización entra como una termita bien vestida. Y lo anota sin anestesia. Su gesto nos sigue interpelando hoy. Ibiza no necesita más folletos; necesita más lecturas cruelmente honestas. Lecturas que asuman la contradicción: sí, el turismo da de comer; sí, está devorando aquello que lo hizo posible; sí, la isla tiene derecho a defenderse; sí, todos participamos del desastre mientras hacemos como que no.
Hay islas que no se visitan: te reajustan. Ibiza hace eso. Crees que vienes a descansar y, sin pedir permiso, la luz te cambia la manera de pensar. Lo que en el continente era argumento aquí se vuelve piel. Lo que era teoría aquí se vuelve sal.
En los años sesenta, ese imán se volvió casi un fenómeno: la reinvención del mito de la Senda de los Elefantes, porque invocaba el caminar con la calma de lo inevitable y la memoria de lo real. En esa senda, en el verano de 1966, aparece Cioran como esa figura improbable en una isla que empezaba a sonar a libertad: el moralista del desconsuelo, el poeta del escepticismo, el hombre que desconfiaba de los consuelos fáciles. Se instala en Talamanca y escribe apuntes que acabarán reuniéndose bajo un título que ya resume la escena: Cuaderno de Talamanca. Ibiza (31 de julio – 25 de agosto de 1966). Un cuaderno, no un tratado. Porque Ibiza no se deja encerrar en sistemas: se deja respirar.
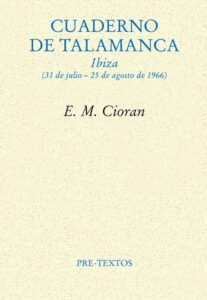
Allí, Talamanca se configura en el mar como método. Talamanca no es una postal: es un borde. Una franja donde el mar insiste y tú, por cansancio o por lucidez, terminás cediendo. En una ciudad puedes pensar sin aire; en una bahía el pensamiento tiene que aprender a respirar.
Cioran llega con su maquinaria habitual: la sospecha frente a toda promesa de sentido. Pero el Mediterráneo —sobre todo en Ibiza— no promete sentido. Promete presencia. Y esa diferencia lo cambia todo. El mar no discute, no te contradice, no te da la razón: te pone delante un trazo perfecto (el horizonte) para recordarte que la razón también tiene límites. En la isla, la inteligencia se vuelve más humilde o se vuelve ridícula. Cioran, que sabía de ambas cosas, lo apunta sin necesidad de levantar la voz: la belleza puede ser una forma de vértigo; la serenidad, una trampa delicada.
Emil Cioran fue básicamente un detector de hipocresía con forma humana. No vino a la isla a “desconectar” —esa palabra moderna que suena a yoga de aeropuerto—; vino a comprobar si el Mediterráneo podía ganarle una batalla al prejuicio del norte. Cioran no idealiza. No viene a consagrar. Viene a medir. Y en Ibiza descubre algo incómodo: el Mediterráneo no te cura, te expone. Te vuelve menos elegante en tus excusas. Tu drama, con esa luz, ya no parece tan sofisticado: parece lo que es.
Pero Ibiza tiene un subsuelo simbólico mucho más antiguo, como si el presente bailara sobre una biblioteca enterrada. Hay una tradición —fecunda, discutida, viva en la imaginación local— que asocia la isla con Bes, deidad protectora vinculada al amparo doméstico, la alegría y cierta energía musical y apotropaica: un guardián de lo cotidiano contra lo ponzoñoso. Un dios con lengua fuera, casi caricaturesco, que parece decir: “sí, la vida es peligrosa, pero mírame, sigo aquí”.
Para un escritor como Cioran, que trabajó toda la vida con la idea del límite, Ibiza ofrece un contraste brutal: por un lado, la luz casi obscena; por otro, la evidencia arqueológica de que todo acaba. Y entre ambos, una conclusión silenciosa: la belleza no es una respuesta, pero tampoco una mentira. Es un hecho.
Ibiza te deja solo sin aislarte. Te ofrece una soledad habitable. En los sesenta, esa posibilidad se multiplicó: la isla era refugio, laboratorio, escenario. Pero incluso hoy —con el ruido del mundo metido en el bolsillo— Ibiza conserva un talento antiguo: sabe crear burbujas de tiempo. Y en una burbuja de tiempo, un cuaderno vuelve a tener sentido.
Ibiza atrae a personas que caminan lento por dentro. Personas que no quieren correr hacia el futuro sin antes preguntarle algo al pasado. Elefantes, sí: porque un elefante no olvida, y un escritor tampoco debería.
Cuaderno de Talamanca no convierte a Cioran en un ibicenco ni a Ibiza en una tesis. Hace algo más interesante: muestra cómo una isla puede interrumpir la costumbre mental de alguien. Cómo un paisaje puede ponerse entre tú y tus sueños. Cioran se marchó de Ibiza; el Mediterráneo se quedó donde estaba. La frase “vivir lejos del Mediterráneo es un error” no es un piropo a la costa, sino una condena al autoengaño: vivir lejos de la conciencia del límite es el verdadero error. En ciertos lugares la huella no es un residuo: es una forma de futuro.
Quizá por eso la senda de los elefantes pasa por aquí. Porque Ibiza obliga a elegir: o te pones la postal delante de los ojos… o te quedas con el cuaderno abierto —como Cioran en 1966— viendo cómo la belleza y la devastación bailan juntas en la misma bahía.
He susurrado en voz baja algunas lamentaciones húngaras
que parecen armonizar con todos los paisajes.
Vivir lejos del Mediterráneo es un error.
Cioran
Por Gabriel Torres Chalk
.
.
MELQART EDITORIAL
#melqart
#MelqartMedia

