VINELAND: LA SEDUCCIÓN DEL TUBO AZUL

Dibujo de Gabriel Torres Chalk
Hay libros que se equivocan de época a propósito. Vineland aparece en 1990, pero entra en el mundo como si ya supiera que la historia, en realidad, no avanza: se reprograma. Pynchon sitúa el presente de la novela en 1984, bajo el cielo de Reagan, y deja que el pasado —los sesenta, la militancia, la promesa, el mito— vuelva no como héroe, sino como eco. Y ese eco tiene un timbre particular: el de la resaca. No la resaca de la fiesta, sino la resaca de un sueño colectivo al que le han cambiado el nombre en la documentación oficial.
El primer golpe ya trae una tesis en forma de escena: Zoyd Wheeler, ex hippie, padre, superviviente, repite cada año un gesto absurdo para conservar un cheque. Un pequeño teatro burocrático. Un número casi cómico: obligado a repetir cada año un número absurdo (un salto por una ventana) para mantener su cheque de discapacidad. Ese gesto inicial ya contiene la partitura del libro: lo grotesco como forma de verdad y la verdad como algo que el Estado aprende a coreografiar. En el centro emocional está Prairie Wheeler, adolescente, que intenta entender quién fue su madre, Frenesi Gates, figura mítica de un pasado político y afectivo que ya nadie sabe narrar sin convertirlo en leyenda o en chiste. Frenesi es el gran imán de la novela: alrededor de ella orbitan traiciones, filmaciones militantes, fugas, identidades falsas, seducciones oscuras y una pregunta incómoda: ¿cómo se pierde una causa sin darse cuenta de que se está perdiendo?
El relato trabaja como un acorde con memoria: la nota de los sesenta y la nota de los ochenta chocan y producen ese ruido particular que se llama resaca histórica. Una de las intuiciones más certeras de Vineland es que el control no opera únicamente mediante violencia o censura: opera mediante seducción, saturación, ruido. No expone solo un Estado que espía. Denuncia una cultura que aprende a amar el espionaje cuando se le presenta en forma de serie, anuncio, melodrama, noticiario con sonrisa profesional. El propio dispositivo narrativo despliega esa dimensión orwelliana a través de referencias persistentes a la supervisión de ciudadanos. Reagan, Nixon, la guerra contra las drogas, una teología del orden: Pynchon trabaja con el material político como quien trabaja con clima: no explica el reaganismo, sino que lo vuelve aire respirable. La novela articula una continuidad entre la represión nixoniana y el auge moralista posterior, con la war on drugs como herramienta de disciplina social y redistribución de miedo, trasunto de rabiosa actualidad. Ese proceso —hoy visible en tantos ámbitos— aparece aquí con una claridad que asusta precisamente porque Pynchon lo cuenta con humor, como si el chiste o la ironía fueran la forma menos censurable de decir la verdad.
Ahí está el veneno: el poder no necesita solo castigar. También necesita que la gente actúe. Que repita. Que haga su número. Que no olvide que vive dentro de un marco que le concede lo imprescindible a cambio de una genuflexión anual. La derrota, en Pynchon, no siempre llega con sirenas: a veces llega con un sello de caucho.
Aquí la política no se discute como un ensayo: se respira como un clima. Vineland no está obsesionada con el discurso, sino con la atmósfera. Ese es su gran acierto: mostrar que el control moderno no necesita imponerse a gritos, porque puede filtrarse por los hábitos —y los hábitos son más obedientes que las ideas. El mundo de la novela está lleno de personajes que recuerdan. Pero recuerdan como se recuerdan las canciones: con letra perdida, con melodía deformada, con emoción intacta y significado confuso. Y en ese desajuste vive el verdadero drama.
La gran figura de esa confusión es Frenesi Gates. No tanto por lo que hace (la novela se encarga de oscurecerlo y multiplicarlo), sino por lo que simboliza: una generación que quiso filmar la revolución y acabó filmándose a sí misma dentro de la revolución, hasta que la revolución se convirtió en estética. Frenesi es el mito íntimo que la novela descompone: el de la militancia como identidad, el de la causa como espejo, el de la traición como accidente… cuando muchas veces la traición es un proceso lento de seducción, de cansancio, de deseo. El gran enemigo de Vineland no es el mal: es la fatiga. La fatiga de sostener una idea cuando el mundo aprende a convertir esa idea en mercancía o en chiste.
Por eso Prairie, la hija, funciona como brújula emocional: busca a su madre, pero en realidad busca una explicación del mundo. Busca entender qué ocurrió para que el relato épico terminara en este presente donde todo parece administrado: la política como decorado, la disidencia como estilo, la libertad como palabra gastada que se usa en anuncios y en discursos, pero no en la piel. Prairie investiga como investigan los hijos cuando los adultos han decidido mentir “por el bien de todos”: con una mezcla de inocencia y ferocidad. La novela, con ese gesto, deja clara una cosa: si el pasado no se cuenta bien, el futuro se educa mal.
Y ahí aparece el personaje que condensa el aparato: Brock Vond, el agente federal que no necesita ser monstruo de caricatura. Pynchon entiende que el poder más eficaz hace uso de máscaras y rara vez parece malvado: parece racional. Parece protector. Parece incluso seductor. Vond no es solo antagonista. Es una idea operativa: la represión como gestión amable, como orden prometido, como garantía de seguridad. Se destruye una comunidad no solo golpeándola: se destruye haciéndola desconfiar de sí misma.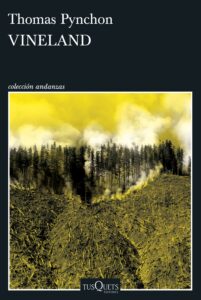
Pero el gran hallazgo de Vineland —y lo que hace que el libro hoy resulte inquietantemente cercano— está en el tubo. La televisión no es simple ambientación: es una tecnología del alma. Pynchon la presenta como anestesia doméstica, como luz azul que convierte el salón en un pequeño templo de atención secuestrada. El control no se limita a vigilar: aprende a entretener. Aprende a ofrecer relatos más cómodos que la realidad. Y en esa comodidad se desliza el reemplazo: ya no se vive. Se mira. Ya no se desea. Se consume el deseo prefabricado. La televisión, en esta novela, no es un objeto: es una pedagogía tendenciosa, una morfina implacable. El trazado de aquí al móvil es evidente.
Esto es crucial: Vineland no es un panfleto contra Reagan o contra una época. Es una novela sobre un mecanismo que se repite con máscaras distintas: la capacidad del sistema para absorber la energía de la resistencia, reciclarla como nostalgia o mercancía, y devolverla al mundo como algo inofensivo. La revolución convertida en camiseta. La radicalidad reducida a estilo. La memoria transformada en producto retro. Pynchon sugiere que una cultura puede neutralizar sus propias posibilidades sin necesidad de prohibición: basta con saturación, con ruido, con entretenimiento, con la dulce tiranía de lo nuevo que desplaza lo importante. Hoy es la metamorfosis de la propaganda en posverdad.
En el fondo, Vineland habla de algo casi indecente por su sencillez: cómo se pierde. Se pierde una época. Se pierde una promesa. Se pierde una comunidad. Se pierde un amor. Y, sobre todo, se pierde el lenguaje para nombrar lo perdido. Esa es la tragedia más fina: cuando ya no se sabe cómo contar la historia sin que suene a eslogan o a parodia. La novela está hecha de ese dolor: el de la memoria que se vuelve inestable, y el del presente que se vuelve demasiado seguro de sí mismo.
Por eso leer Vineland ahora no es un ejercicio de arqueología cultural. Es una lectura contemporánea en el sentido más literal: habla del presente como una máquina de convertir cualquier intensidad en espectáculo. Y también, en medio de la niebla, deja una forma extraña de esperanza: no la esperanza grandilocuente, sino la de los vínculos pequeños. La comunidad imperfecta. La ternura obstinada. La persistencia de los afectos cuando las ideologías se han vuelto parte del decorado.
La sustancia de Vineland es esa: el libro no pide que se crea en una utopía. Pide que se entienda el método por el cual una utopía se vuelve souvenir. Y una vez visto el método, el espectador —el lector— ya no puede mirar la luz azul del tubo sin sospechar que esa luz no ilumina: seduce.
Al final, Vineland no es una novela sobre el pasado. Es una novela sobre el momento exacto en que el pasado se convierte en mercancía… y el futuro empieza a pertenecer a quien controla la atención. Vineland no busca convencer. Busca inocular. Dejar una sensación: que el control más eficaz es aquel que no necesita prohibir, porque logra que la propia población se acostumbre a vivir bajo el foco, incluso a maquillarse para salir mejor en la foto.
La política no solo se disputa en parlamentos o calles, sino en el reparto de atención: en los hábitos, en la imaginación colectiva, en quién decide qué es verosímil desear. Y porque su melancolía no es pose: es una ética. La novela mira a los personajes con una ternura rara en un autor famoso por su paranoia cósmica. Aquí la paranoia sigue, sí, pero está pegada a la piel: duele como un recuerdo familiar.
Vineland es una novela sobre cómo el futuro puede ser robado sin necesidad de disparar. Basta con cambiar el canal.
Por Gabriel Torres Chalk
.
.
MELQART EDITORIAL
#melqart
#MelqartMedia

